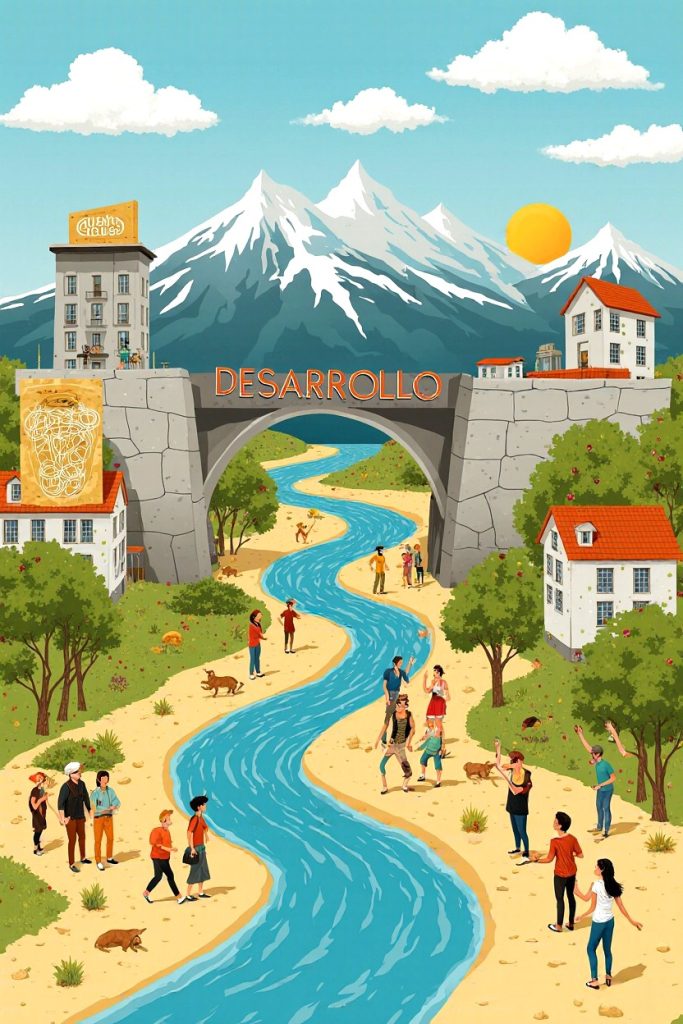POR: GUSTAVO PUMA CÁCERES
La reciente ola de protestas mineras en Perú, con su epicentro en Arequipa, que dejó un saldo trágico de dos fallecidos (un conductor en Ocoña y un taxista en Chala) y más de 20 heridos (incluyendo siete policías), no es un estallido social aislado. Es la expresión cruda de las contradicciones que el concepto de «ciudad mentirosa» desnuda, un modelo de desarrollo que celebra el crecimiento económico mientras ignora sus costos humanos y estructurales. Aquí exploramos cómo este conflicto minero revela las fracturas del «Perú oficial» versus el «Perú real».
EL DILEMA DEL DESARROLLO
El Perú, como uno de los principales productores mundiales de cobre, plata y zinc, ha experimentado décadas de un crecimiento macroeconómico impulsado en gran medida por la actividad extractiva. Las cifras son elocuentes: la minería representa un pilar fundamental del Producto Bruto Interno (PBI) y de las exportaciones, atrayendo miles de millones en inversión extranjera y generando ingresos fiscales significativos a través del canon y las regalías mineras. Estos recursos, en teoría, deberían traducirse en un desarrollo sostenible y en una mejora sustancial de la calidad de vida de las poblaciones aledañas a los proyectos mineros.
La narrativa oficial peruana presenta la minería como motor de crecimiento económico y generadora de riqueza, destacando proyectos millonarios como Tía María y la cartera de 51 iniciativas mineras que prometen empleo y desarrollo macroregional. Sin embargo, esta imagen contrasta con la persistente pobreza, segregación urbana y un modelo que prioriza la apariencia de modernidad sobre el bienestar colectivo en las zonas mineras. Esta contradicción se analiza mediante el concepto de «ciudad mentirosa» (Manuel Delgado Ruiz), que revela cómo el discurso de progreso oculta exclusiones sociales y desigualdades profundas en los Andes peruanos, donde la riqueza extractiva coexiste con la precariedad superficial, negando la justicia espacial y una inclusión auténtica.
Sin embargo, la realidad en muchas de las llamadas «ciudades mineras» pinta un cuadro distinto. Localidades como Cerro de Pasco, La Rinconada, Sechoca, Pataz o las áreas de influencia de grandes proyectos en Arequipa, Cajamarca, Cusco o Apurímac se convierten en ejemplos palpables de esta «ciudad mentirosa». Se erigen campamentos modernos para los trabajadores directos de la mina, con infraestructura y servicios de calidad, creando una burbuja de bienestar que contrasta abruptamente con la precariedad de los asentamientos circundantes donde habita la mayoría de la población local.
La injusticia espacial generada por la minería, mientras una minoría se beneficia del «progreso», la mayoría sufre degradación ambiental, escasez de servicios básicos (agua, saneamiento) y limitado acceso a educación y salud de calidad. El crecimiento económico no se traduce en desarrollo equitativo, sino en concentración de riqueza que profundiza las desigualdades. Aunque la pobreza ha disminuido a nivel nacional, en estas zonas persiste de forma aguda. Se da una paradoja: existen «campesinos ricos» por venta de tierras a mineras, pero sin capacidad para gestionar esa riqueza; mientras, la mayoría, despojada de sus medios de vida tradicionales (agricultura, ganadería), es empujada a una economía de subsistencia al margen de la bonanza minera.
En este contexto, la lucha por el «derecho a la ciudad» cobra una relevancia fundamental. Este no se limita al simple acceso a una vivienda, sino que abarca el derecho a participar en la construcción y gestión de un entorno urbano justo, seguro y sostenible. Para las comunidades afectadas por la minería, esto significa exigir que los beneficios de la extracción se inviertan en la creación de ciudades verdaderas y no en campamentos glorificados. Implica demandar una planificación urbana que priorice las necesidades de todos sus habitantes, que garantice el acceso a servicios públicos de calidad y que respete su identidad cultural y su relación con el territorio.
La narrativa del desarrollo y el crecimiento económico impulsado por la minería en el Perú se presenta como una «verdad a medias» o «historia incompleta», simbolizada por la metáfora de la «ciudad mentirosa», una promesa de progreso que ha excluido a gran parte de la población. El gran desafío del país es superar esta contradicción mediante una redefinición del modelo de desarrollo, donde la justicia social y espacial sean condiciones indispensables (no obstáculos) para transformar la riqueza mineral en bienestar duradero y compartido. La construcción de ciudades justas y equitativas es el único camino para desmantelar el espejismo de la «ciudad mentirosa» y edificar un futuro donde el crecimiento económico sea sinónimo de desarrollo humano real.
DESMONTAR LA MENTIRA, CONSTRUIR EQUIDAD
La minería peruana no es inherentemente «mentirosa», pero su narrativa oficial y el modelo urbano que financia sí lo es al omitir sus externalidades. La «ciudad mentirosa» es aquella que prioriza megaproyectos, rascacielos y cifras macroeconómicas, mientras naturaliza la exclusión en la periferia. Romper este ciclo exige:
- Transparencia radical: auditorías públicas al uso del canon y sobrecanon minero.
- Innovación institucional: ventanillas únicas digitales (como la del MINEM) deben incluir a la sociedad civil en la gestión territorial.
- Nuevos indicadores: medir el éxito no solo por el PBI minero, sino por reducción de brechas sociales y de infraestructura, empleo digno y sostenibilidad ambiental.
Como advierte Delgado: «La ciudad no es un producto de consumo, sino un derecho colectivo». El Perú tiene la oportunidad y los recursos para convertir sus riquezas subterráneas en ciudades auténticas, donde el crecimiento económico no sea sinónimo de desigualdad tallada en piedra.